Sobre las paradojas inmanentes a todo Derecho. A propósito del cuento La Ley[1], de Max Aub*
Juan Antonio García Amado
Catedrático de Filosofía del Derecho. Universidad de León (España)
1. Un relato con más Derecho del que parece.
Es la Guerra Civil española y el bando republicano va camino de la derrota ante los sublevados contra la República. Manuel García Cienfuegos, oficial del ejército republicano, capitán agregado de Estado Mayor, es designado por su comandante para defender a uno de los dos soldados a los que se va a juzgar en consejo de guerra, acusadosambos de deserción por haber intentado pasarse al bando enemigo. Manuel es perito agrónomo y tiene también algunos estudios de comercio y medicina. Puesto que no es abogado ni sabe de leyes, se toma con mal humor y muchos reparos su nombramiento como defensor.
El comandante Santisteban, ante las quejas de Manuel, dice que al así hacer obra “con todas las de la ley”, pues la ley lo autoriza para nombrar un defensor de oficio de entre los oficiales, “si faltan letrados”. La norma no requiere que tengan formación jurídica los oficiales en tales casos designados en tales casos. No parece que haya tacha de ilegalidad en el proceder del comandante, tampoco cuando le indica a Manuel que tiene dos horas para estudiar el sumario, pues el juicio se celebrará al cabo de ese breve tiempo.
Hay rectitud en los dos militares. El comandante quiere que se apliquen las normas excepcionales contra los desertores y no parece que quede tiempo ni ocasión para especiales concesiones, pues llevan dos semanas en retirada en el campo de batalla las cosas pintan mal. Manuel excluye toda mala fe de su superior. Hay que hacer justicia. No son los primeros elementos de la tropa que se pasan al otro bando ni serán los últimos. Aunque en la narración nada se diga expresamente al respecto, late la urgencia por aplicar la dura norma como escarmiento. Si los acusados son hallados culpables, la pena será de fusilamiento y se ejecutará de inmediato. Si la coacción jurídica es el precio del orden y la alternativa al caos social, en la guerra, particularmente, el miedo a la norma del bando propio tiene que ser aún más fuerte que el temor al enemigo. Frente a la incertidumbre de la muerte en combate, la certeza de la ejecución de los traidores y desertores. Donde las convicciones o los ideales no alcancen para aglutinar y mantener el propio bando unido, deberá la fría fuerza de la norma asegurar las lealtades y evitar las desafecciones. La guerra nada más que acentúa lo que es la pauta general de lo jurídico. Lo jurídicamente debido es lo que ha de hacerse aunque no se quiera. En lo que baste la buena voluntad o el propósito cumplidor por razón del fondo, la norma jurídica no actúa. Por eso al Derecho le importan las funciones a cada cual encomendadas, las tareas asignadas, más que las intenciones, los sentimientos o los motivos personales. El Derecho es heterónomo a ultranza y se mantiene en la reserva cuando las conductas las mueve la autónoma convicción. En la guerra, esa lógica feroz de lo jurídico se manifiesta sin tapujos ni concesiones.
Manuel se pregunta cómo puede él cumplir esa labor de defensa, puesto que carece de conocimientos especializados y de experiencia en tales lides. Concluye que tendrá que conocer a los acusados y ponerse en su pellejo, que deberá identificarse con su manera de ser y su modo de pensar, habrá de comprenderlos para poder defenderlos. Se inquieta porque sabe que todo esto será pura representación, un paripé, un montaje con jueces, fiscal y defensor, un apaño para darle forma legal al ineludible fusilamiento. Se siente cargado de responsabilidad, pues parece que en algo dependen de él esas dos vidas, o al menos la del que a la postre será su único defendido, mas también le repugnan las deserciones. No está disconforme ni con la norma ni con la pena posible, tampoco, en el fondo, le parecen mal el carácter sumario del juicio y sus nulas garantías. Es únicamente su papel el que lo desasosiega. Asume que se pueda matar en el campo de batalla, asimila que se fusile a los desertores, pero le cuesta aceptar que por su mal hacer como defensor puedan morir estos acusados. La angustia no viene de que se les mate, sino de que quizá él pueda salvarlos, de que tal vez los salvaría si supiera más de estos menesteres de abogados y pleitos.
¿Un puro paripé? Si de ajusticiar a los que intentaron irse con el enemigo se tratara, bastaría que el comandante ordenara que los fusilaran, sin formalidades ni más trámites. El resultado sería el mismo que ése que con buena certeza se sabe que saldrá del consejo de guerra. Manuel así reflexiona: “Desertores cogidos in fraganti, el resultado del consejo de guerra no podía dejar lugar a dudas, pero había que cumplir con las formalidades de rigor”. Ahí tenemos, bien retratada, otra característica de lo jurídico. El juicio jurídico es un juicio que se presenta despersonalizado, en Derecho no juzgan ni condenan las personas, enjuicia y condena la institución. Aquí, en el caso, todos, del comandante para abajo, saben cómo terminará el juicio y cuál será el castigo, pero hay una diferencia formal y simbólica que se torna sustantiva, y es esa diferencia la que hace el Derecho, la que lo constituye y es el centro de su función social y la clave de su operatividad. Se trata de que nadie pueda decir que fue el comandante o cualquier otro quien mandó matarlos y de que quienes disparen al ejecutar la pena no sean éste o aquél, Fulano o Mengano, personalmente responsables, personas matando a personas. Es el pelotón de fusilamiento, la “institución”, el que ejecuta, igual que no es el guardia de tráfico el que personalmente me multa o no es el funcionario de prisiones quien por su iniciativa y a intención me encierra en la cárcel. Las acciones del Derecho no son acciones “personales”, son actos institucionales.
El rol institucional exonera del reproche moral y ésa es la ventaja funcional de lo jurídico, al menos fuera de los casos en que sea palmario el desajuste entre la función jurídica del sujeto y la exigencia moral que se le pueda hacer. De ahí que la objeción de conciencia y en conciencia es en Derecho la excepción y no la regla, y de ahí que sea diferente el reproche que se le hace al secuestrador y al policía que detiene o al carcelero que encierra, al homicida sin excusa jurídica o al verdugo que es empleado o funcionario del Estado, al atracador callejero o al inspector de Hacienda. Donde el Derecho no pueda o no acierte a marcar esas diferencias seguirá imponiendo la fuerza su ley, pero cada acto de fuerza dará pie o invitará a una venganza. Nadie se venga del juez que condena, porque en él no se ve al ser humano igual, sino a la institución revestida de majestad y auctoritas, la majestad y la autoridad de la ley. Mejor dicho, del juez o el funcionario que se atiene a su papel legal se vengarán solamente los grupos que aspiran a ser contrapoder parejo al de los Estados, que pretenden imponer su ley como legalidad general y alternativa. Por tal razón, las mafias o los grupos terroristas matan, secuestran o extorsionan desde su particular “legalidad” y con sujetos que se desembarazan de sus sentimientos estrictamente personales para imponer su “legalidad” como contralegalidad, como legalidad alternativa.
Por eso, también, del psicópata anómico se afirma que padece un desarreglo psicológico que no le permite asimilar el sentido de las normas comunes, socializarse con base en esas normas comunes y salir de su propia y pura individualidad para obrar como ser social. En esto radica una de las más profundas paradojas político-jurídicas de la Modernidad, en que se exalta la individualidad y, al tiempo, tiene que ser negada la de los más radicalmente individualistas, la de los extremamente disconformes con las supremas pautas sociales, que son las jurídicas, o la de quienes son incapaces de guiarse por cualquier regla heterónoma. El Derecho, cualquier Derecho, es represión de la autonomía individual y límite del propio interés, por mucho que el Derecho moderno se quiera acuerdo entre individuos perfectamente autónomos y resguardados tras un fortín de derechos individuales. A mayores libertades individuales, más sutiles los mecanismos represivos y más ideología hace falta para restaurar los lazos con la colectividad y sus normas.
En lo jurídico también rige una dinámica de normalidad y excepcionalidad, un juego entre rutinas y urgencias. En Derecho las formas legitiman, los procedimientos son el prisma que permite ver lo jurídico en lo que material o fácticamente es ejercicio de la fuerza, manifestación de la coacción. Es lo que Niklas Luhmann denominaba legitimación por el procedimiento. Pensemos en dos grupos de personas que se reúnen para dictar normas que han de obligar a sus conciudadanos y limitar alguna de sus libertades. Ambos saben que la fuerza respaldará esas reglas que crean. Uno de esos grupos es un parlamento o una asamblea constituyente; el otro, un grupo de vecinos con poder fáctico en el barrio o en la ciudad. Los ciudadanos veremos Derecho en las normas que estatuya ese parlamento, pero no en la que quieran imponer o incluso impongan materialmente los otros. ¿Por qué? Cuestión de formas, parafernalia procedimental. Lo jurídico es un sistema de creencias, y esas creencias se adensan en torno a procedimientos. Así se explica que, en verdad, las claves de lo jurídico y su esencia constitutiva no están en el derecho sustantivo, en lo que mandan o permiten las normas del Código Civil o del Código Penal o de la mismísima Constitución, sino en el Derecho procesal.
Otro ejemplo. Las mismas tres personas juzgan de la conducta de otro aplicándole las normas en vigor, pero lo hacen en dos ambientes distintos. En una ocasión hacen como magistrados de un tribunal formalmente constituido y en conformidad con todas las normas procesales que vengan al caso; en otra oportunidad obran en aplicación de las mismas normas a los mismos hechos y a idénticas personas, pero informalmente y reunidos en un café. En lo primero veremos Derecho en funcionamiento, en lo segundo, no. ¿Qué ha cambiado? Nada propiamente sustancial o sustantivo, sólo la incardinación o no en un procedimiento, el andamiaje formal y simbólico que es constitutivo y definitorio de la juridicidad.
Ahora bien, cuando las circunstancias son particularmente perentorias o la urgencia se extrema, el Derecho resguarda su función regulativa a base de atenuar su cimiento procedimental. En situaciones de crisis y desajuste social grave, el Derecho reconstituye su mecánica operativa a fin de normalizar la excepción y reconducir la anomalía a regularidad. En tesituras tales se prescinde de formalidades y procedimientos como cemento de lo jurídico y el poder que está detrás se legitima jurídicamente por su eficacia más que por su apariencia, se quita el disfraz o, al menos, algunos de los ropajes simbólicos. El caso paradigmático es el de los denominados estados de excepción, que las propias Constituciones contemplan y prevén. También se aprecia en la regulación jurídica en tiempos de guerra y, en especial, dentro de los ejércitos. Lo anormal se normaliza mediante reglas específicas que facilitan la disciplina social en época de desorden o en situaciones que no incitan a la fe espontánea en lo jurídico o a la obediencia irreflexiva o acomodaticia. Quien por obedecer tema la muerte deberá ser llevado a temer tanto o más la muerte por desobediente. No cabe pretender para los desertores, en guerra, la conmiseración y las garantías que amparan al que en tiempos pacíficos no acata la norma o la discute.
Ese contexto excepcional aparece magistralmente expuesto en el cuento que estamos glosando. No están meramente la guerra y sus servidumbres, sino que se trasmutan los símbolos y los contextos hasta en el más mínimo detalle. El puesto de mando del batallón está instalado en una masía, no en los cuarteles, y se duerme en improvisado lecho de paja, es noche cerrada cuando lo relatado acontece, llueve sin parar, los que esperan juicio están encerrados en una porqueriza. Cuando el consejo de guerra termina y han caído las condenas, empieza a amanecer y el suelo, afuera, es un lodazal. “Dos hombres, encapuchados, chapoteaban alrededor del pozo. Manuel atravesó el patio -el gallinero vacío, la caballeriza vacía- y salió al campo. Cerca del portón, un arado volcado levantaba el filo de su vertedera hacia el cielo preñado de agua”. El consejo de guerra se había reunido, de noche, en el granero. A los condenados no se les va a fusilar contra una tapia, sino en campo abierto.
Nada es lo habitual, no hay cosa en su sitio ni en su ser. La norma, sí, permanece, y es la norma la que ha de aplicarse a los desertores, pero no extrañará que se haga de esa manera precipitada y especial, con un defensor de oficio que no es del oficio, con nocturnidad, sin tiempo apenas para preparar la defensa, sin juez imparcial, a sabiendas todos de cuál habrá de ser el veredicto. Entre tanta anormalidad, tendrá que aplicarse la norma para restablecer un cierto orden, un orden que ya es meramente simbólico, el del último símbolo, el de la norma desnuda de todo ulterior aditamento.
Hay dos acusados, Primitivo y Domingo, pero al fin a Manuel le toca defender nada más que a Domingo y es otro oficial el que se hace cargo de Primitivo. Primitivo era de ideas socialistas, se había alistado en el ejército republicano y se desempeñaba como cocinero, labor en la que era apreciado por su buen arte con los guisos y potajes. Sus orígenes eran bien humildes, estaba casado y durante la guerra había tenido un hijo al que no había visto.
Domingo era un hombre rico, empresario sin esposa ni hijos, bien relacionado socialmente, amante de la vida tranquila y de su negocio y obsesionado con los seguros, siempre empeñado en hacerse pólizas de seguros que lo resguardasen de cualquier percance. Vivía bien, viajaba, amaba la buena mesa y hasta en tiempos de guerra tenía un buen pasar, ya que “sus amistades en la frontera y en Perpiñán le permitían importar víveres con los que compraba pequeños favores”. Se había librado, al principio, de la movilización gracias a que un subsecretario amigo lo había afectado a un ministerio, al que ni siquiera tenía que acudir alguna vez. Era totalmente apolítico, le daba igual que en la guerra civil vencieran los unos o los otros y estaba convencido de que pronto terminaría la contienda y volverían las aguas a su cauce y él a sus negocios y a su vida placentera. Tampoco la proclamación de la Segunda República ni los altercados de 1934 habían hecho mella en él ni le habían dado que pensar. Cuando, entrada la guerra, su empresa fue socializada, sus trabajadores le ofrecieron un sueldo de quince pesetas y lo aceptó tranquilo y sin toparse con más problemas. Pero su suerte se terminó el día que, hallándose en un restaurante, la policía militar se lo llevó y fue movilizado, sin que pudiera valerse de su amistad con el subsecretario, que a la sazón estaba en París y no volvería hasta días más tarde, cuando ya había sido enviado al cuartel y, pronto, al frente. En la guerra Domingo tenía mucho miedo de que lo mataran y había hecho buenas migas con Primitivo, el cocinero.
Manuel fue a ver a los detenidos para hacerse cargo de su situación y poder defenderlos a base de ponerse en su lugar y comprender su conducta. Al hablar con ellos, crecieron sus sospechas de que tenía base cierta la acusación de intento de deserción para pasarse al otro lado. Le alegaron ellos que no había sido ésa su intención y que si se quedaron atrás no fue para cambiar de bando, sino porque Primitivo se había olvidado unas latas de sardinas y no quería perderlas y dejárselas al enemigo, y que al volver con los suyos se perdieron. Pero cayeron en dudas y contradicciones al decir cuántas eran las latas en cuestión. Conscientes de su situación muy delicada y del riesgo de ser fusilados, apelan a la amistad de Manuel con el comandante y le ruegan que implore clemencia o que procure que el consejo de guerra sea aplazado.
El capitán Manuel García Cienfuegos queda convencido de lo fundado de las acusaciones y de que, en efecto, aquellos dos habían tratado de irse con el enemigo. “La cosa estaba clara”. Sin embargo, tiene ya muy asumido su deber de defenderlos y esas dos vidas en riesgo pesan sobre su conciencia. No es la ley lo que cuestiona, no siente aprecio ni compasión por los desertores, es su tarea de defensor lo que le preocupa, y se propone poner en la defensa su mayor empeño. Se dice: “Dos vidas, puñeta, dos vidas y yo su defensor. No es broma. Soy su defensor. Los tengo que defender. ¿Cómo? No soy abogado. ¿Qué sé yo de eso? La ley”.
En su fondo no quiere defenderlos, pero siente que debe defenderlos. Se compadecía de Primitivo, el cocinero, y pensaba que lo había arrastrado el otro, Domingo. “¿Por qué me había de tocar a mí la defensa? Y a esos dos me los van a fusilar ahí, contra la tapia. Dos seres vivos, ni mejores ni peores que yo. ¿Por qué se dejaría embaucar Primitivo por el tipo ése? Y ese Domingo del demonio… Tampoco parece mala persona. A lo mejor, al intentar pasarse los hubieran frito a tiros. Dos más a los gusanos ¿qué importancia tiene? Ninguna. Lo único es que los tengo que defender. Y Primitivo… ¿Qué hago? ¿Doy por bueno eso de que se despistaron? Lo de las sardinas no se lo va a creer nadie. ¿Me limito a pedir benevolencia al tribunal, sabiendo que no hará caso? No, puñeta, yo soy defensor, abogado defensor. ¿No es para reírse? No, no es para reírse, son dos vidas”.
De nuevo vemos bien representado el desdoblamiento que es tan propio de lo jurídico. Manuel está acostumbrado a la guerra y a lo poco que en la guerra unas vidas representan. La muerte se acepta con naturalidad en cuanto resultado de cualquier escaramuza o hasta del azar desgraciado. Tampoco esos dos individuos tienen sus simpatías, en particular Domingo, y menos ahora que está convencido de que, en efecto, trataron de pasar al otro bando para salvar su piel, ahora que la guerra marcha mal para los republicanos. Pero su rol de defensor toma posesión de Manuel y es dicha función la que carga su conciencia de responsabilidad. Puesto que ha de haber consejo de guerra y que a él le corresponde la defensa, empieza a importarle como algo suyo el destino de esos dos seres a los que, de no ser así, contemplaría con indiferencia o sin interés por su suerte. Si hubieran muerto en cualquier tiroteo, o hasta si fueran otros los que defendieran o acusaran, los consideraría dos muertos más, como tantos, “dos más a los gusanos”. Pero la asunción de una responsabilidad jurídica, aunque sea puramente nominal o tenga bastante de ficticia, trueca su indiferencia en escrúpulo moral. Le importan ellos por razón de sí mismo, mas se ve a sí mismo bajo nueva luz moral por causa de su función jurídica y procesal.
Se va apreciando la ambigüedad moral de Manuel. La suya no es una conciencia moral escrupulosa, no se trata de un individuo reflexivo ni lo guían convicciones morales sólidas. Se siente responsable porque lo han hecho responsable contra su voluntad y su interés, y preferiría la tranquilidad del que observa a distancia y sin participar en forma alguna. El destino ajeno le importa nada más que cuando se cruza con el destino suyo. No hay dolor en verdad por dos vidas que van a ser segadas ni reparo ante la norma terminante, tampoco por lo que de simulacro va a tener el juicio, pues las cartas parecen echadas de antemano. No lamenta tanto que aquéllos vayan a morir como que él hubiera podido salvarlos, quizá, con una buena defensa. ¿Pero acaso merecen defensa, visto lo torcido de su acto? La merezcan o no -puede que no-, tienen que ser defendidos porque la norma así lo dispone y es la voluntad del que manda la que ha determinado que el defensor haya de ser él. Al darle la orden lo han metido en el problema y el problema ajeno que le era ajeno se vuelve un problema suyo y una responsabilidad para él y ante su conciencia. Otra vez el tributo personal, íntimo y en conciencia, a las formas puramente externas de lo jurídico. La función engendra el sentimiento porque el sentimiento, a la postre, es requisito para el buen cumplimiento de la función. El Derecho no sólo responde a los sentimientos morales, a veces, sino que en ocasiones los forja, para mejor funcionar y que cada cosa y cada sujeto estén donde el Derecho requiere y como el Derecho requiere para mejor legitimarse en sus formas y procedimientos. Asoma una vez más la paradoja y quien se sabe impotente para evitar el desenlace cantado cae en el remordimiento y la angustia por no poder evitar el desenlace. La ciega mecánica de lo jurídico induce el sentimiento que habrá de atropellar al fin para mejor legitimarse, para que nada falte en la representación simbólica.
Al comenzar el consejo de guerra, Manuel descubre que no tiene que llevar la defensa de los dos acusados, sólo la de Domingo. A Primitivo lo defiende otro capitán, quien se limita a pedir clemencia en consideración a los antecedentes del cocinero. Pero a Manuel le sale una defensa encendida y elocuente que a él mismo lo sorprende. Hace todo cuanto está en su mano, pero de nada le sirve. Los dos inculpados reciben condena. En los resultados, acaba en lo mismo la defensa esmerada de Manuel y la poco esforzada del otro capitán. Confirmado queda que el juicio era poco más que un fingimiento, una apariencia de justicia formal que no podía hacer dejación de la función aleccionadora del castigo.
A cada condenado se le asigna ahora, en espera de la inminente ejecución al amanecer, una porqueriza a modo de celda individual. Nueva consideración del Derecho o la autoridad hacia quien ya ha sido por la autoridad y el Derecho desahuciado. Oportunidad para que el reo se reconcilie consigo mismo, en la suposición de que quien viola las normas de los hombres tendrá al fin que acabar pidiéndose perdón a sí mismo por haber ofendido a los otros. Homenaje postrero a la persona para que sea la persona la ejecutada, no el sujeto jurídico, el ser meramente social. En el condenado a muerte que en su celda se recluye en soledad y medita o que pide confesión, el Derecho trata de volver a unir dialécticamente el ser social y el ser individual, el espíritu del pueblo y el alma del uno. Es en la soledad con uno mismo, antes de que se apague la última luz, donde se supone que resplandecerá a fin la magnificencia de la norma común. Se condena a muerte para que los otros vean lucir la norma en su eficacia, pero se deja consigo mismo al condenado para que con su destino y con la norma se acompase en paz. O eso, o el pánico como castigo previo a la ejecución del castigo último.
Manuel acaba sintiendo afecto por Domingo. Domingo no culpa a nadie, sólo al azar, al encadenamiento de casualidades: “Si yo no hubiese ido a cenar aquella noche al restorán aquél de la plaza de Cataluña… Si el subsecretario hubiera estado en Barcelona…”. Habla de lo inexorable de la guerra, de la necesidad de la disciplina del soldado, de que la ley es necesaria y de que “sin leyes no se puede vivir”, de que la ley existe por el bien de todos. “Enhebraron lugares comunes”. Manuel se ve llevado a darle la razón a Domingo, parecía que “aquel hombre comprendía que su sacrificio era legal” y por eso estaba tranquilo. El condenado encarga a su defensor ciertas gestiones de sus asuntos después de su muerte, en particular en lo relacionado con sus numerosos seguros. Talmente como si la seguridad le importase hasta para después de su propia muerte.
La conversación sobre la ley y su sentido profundo, “sustento del mundo”, calma a Manuel, lo alivia. Están en comunión defensor y condenado por su coincidencia en el aprecio de las leyes. El capitán aprende de una vez por todas a diferenciar el sentimiento del ciudadano y el punto de vista del jurista y de la autoridad. “Desde luego era una barbaridad matar a un hombre por un hecho tan nimio como ese intento fallido de pasarse al enemigo. Bueno, pero ése era el punto de vista del ciudadano Manuel García, perito agrónomo. No el del capitán García Cienfuegos, menos todavía el del abogado, Manuel García Cienfuegos”. Piensa que quizá estudie leyes cuando la guerra acabe. Ha perdido en el juicio, Domingo ha sido condenado y va a morir, y, sin embargo, la majestad del Derecho obra como bálsamo de su conciencia y le toma gusto a esa capacidad del jurista para ver desde el otro lado, desde el sentido de la norma que al ciudadano corriente se le escapa. En el sacrificio de la conciencia moral ordinaria del ciudadano encuentra su sentido la conciencia suprema del Derecho.
Domingo acaba de tranquilizar a Manuel, le agradece su esfuerzo y las últimas palabras que le dice son un canto a “la Ley que había respetado toda su vida”: “No se preocupe, capitán, es la Ley”. Le entrega su pluma estilográfica, su reloj y su cartera para que los haga llegar a sus socios y le regala a él su encendedor. Luego lo sacan a donde el pelotón de fusilamiento espera.
Todavía Manuel pregunta al comandante si no cabría aplazar la ejecución, pues es Domingo una persona decente. Pero no hay escapatoria.
Primitivo tiembla, apenas se sostiene en pie. Domingo está sereno y Manuel se enorgullece de la entereza de su defendido. Siente alivio por no ser él quien haya de mandar el pelotón de cinco hombres, sobre todo porque así se libra de tener que dar el tiro de gracia. En este momento, a la hora de la verdad, se nota intranquilo y echa pestes de la guerra.
Amanece, pero el sol todavía no asoma. A los dos que van a ajusticiar no los atan ni les tapan los ojos. Cuando suena la voz de “Apunten”, Domingo echa a correr “como un desesperado, como un conejo”. Cuando llega el grito de “¡Fuego!” las balas caen sobre Primitivo, que no se ha movido. Manuel García Cienfuegos sale a la carrera detrás de Domingo, dispara contra él todas las balas de su pistola, pero no lo alcanza. Domingo consigue huir, desaparece. “A Manuel se le revolvió la sangre. ¿Para eso tanto respeto por la Ley? Estaba condenado, ¿no? ¡Pues a morirse como los hombres!”.
Pide cuentas de por qué no dispararon los otros contra el que huía. Le explican que porque él, Manuel, estaba entre el pelotón y el fugitivo. Podrían haberlo herido o matado a él. “Pero, la Ley…”. Deja la frase a medias. El comandante le dice que “cómo cambian los hombres” y él responde: “No lo sabes bien”.
¿Quién disparó contra Domingo cuando escapaba? No fueron los que iban a aplicar la ley, no dispararon ellos, por consideración a Manuel. No aplicaron el fiat iustitia, frenaron su celo “institucional” por consideración a la persona. Fue Manuel quien asumió el papel institucional que no le competía, justiciero al margen de la norma por amor a la norma misma. ¿Disparaba y quería matar el ciudadano o el jurista y defensor? ¿Eran los reparos de hace un momento y era la compasión de aquel instante homenaje baldío al ciudadano que hacía mutis cuando la conciencia de la ley tomaba posesión de la conciencia del sujeto? ¿Es menos acorde con el Derecho la huida del condenado que su ejecución por quien no corresponde? ¿Pueden los sistemas jurídicos permitir o fomentar que el celo jurídico de las personas suplante a la fría y calculadora eficacia de las instituciones?
Enésima paradoja del Derecho de nuestra época, pues tiene que habitar en un inestable espacio de fe y descreimiento. Allí donde los ciudadanos se abandonan a la anomia y se perciben lejanos de la norma jurídica, sentida como imposición ajena, nace la deslealtad que disuelve lo jurídico para que otras fuerzas y compulsiones lo suplanten, fuerzas y compulsiones a veces más sutiles, más brutales otras veces. Pero cuando los ciudadanos, de tanto identificarse con la norma y verse en ella y a través de ella, nada más que se contemplan y se conciben por lo que de ellos la norma hace, la individualidad perece a manos de la conciencia alienada en la heteronomía, el juicio moral y personal decae ante las pulsiones colectivas y los Estados se pueblan de individuos que se erigen en jueces de los otros para no tener que juzgarse a sí mismos. Este sutil Derecho moderno, que tiñe los Estados de Estados de Derecho, se expone a tanto riesgo por desafección como por exceso de celo de los ciudadanos, tanto sufre cuando el individualismo extremo no hace concesiones al ágora y la deliberación común, como cuando las ansias normativas nada más que nos llevan a vernos como personas jurídicas y a realizarnos solamente en las ceremonias y los rituales, en la exaltación de lo que de abstracto y mítico hay en el Derecho y el Estado.
2. El autor detrás de la obra.
Al lector actual de Max Aub le llamará la atención que, tratándose de un escritor que fue fiel a la República española[2], se enfrentó al golpe franquista y escogió un exilio desde el que cultivó su amor a España[3] y su pasión por lo español, empezando por el idioma, en muchos de sus relatos de la guerra, en las novelas y cuentos del largo ciclo del El laberinto español, no hay maniqueísmo ni se adscribe a los personajes de los bando rivales actitudes morales divergentes, sino pasiones y angustias coincidentes. Mismamente aquí, en el relato La Ley, la crudeza del juicio sumario, del consejo de guerra contra desertores que pueden carecer de toda ideología política y que han ido a dar en las trincheras por puro azar, no se aprecia en el campo de los “nacionales”, sino en un batallón del ejército leal a la República. Por encima de las ideas y las políticas, los dilemas morales y las miserias individuales y colectivas cruzan entre las líneas y son transversales al acontecer histórico. Como acertadamente señala Ignacio Soldevila, valen para Aub las palabras que Aub escribiera sobre Quevedo: “para Quevedo los problemas políticos se confunden –por lo menos en lo escrito- con los problemas morales”[4]. En palabras de Lluis Lloréns, “En las novelas que dedica a nuestra Guerra Civil, especialmente en la segunda, el eje es el dolor amargo e irracional del pueblo español. El sufrimiento de un inmenso mosaico de civiles y soldados anónimos, que roban protagonismo a los grandes nombres que la Historia se encargará de registrar”[5].
A lo mejor esa capacidad para combinar el compromiso político con el análisis moral distanciado y muy objetivo le venía a Max Aub de su muy peculiar biografía. Nacido en París en 1903, de madre francesa y padre alemán, era judío, pues su padre y su madre tenían origen judío. Debido a que los alemanes no podían vivir precisamente tranquilos en Francia en 1914[6], su familia se traslada ese año a España, a Valencia y se nacionaliza español en 1924. Aprende con esfuerzo a dominar la que sería su lengua literaria aun cuando, después de 1939 se va al exilio y aunque hablaba perfectamente francés y alemán. Pasará tres años en campos de concentración, primero en Francia y luego en tierra argelina y llega a México en 1942. Cómo no adquirir madurez moral y propensión al análisis distanciado y objetivo de las cosas, si su vida fue una cadena de desarraigos[7]. Como explica Sebastiaan Faber, “Si Aub no siente pasión tribal es también porque, en verdad, no tiene tribu. Aunque se consideraba español, su españolidad era consciente, elegida”[8].
Como han señalado algunos de los más agudos comentaristas de la obra narrativa de Aub, la traición es uno de sus ejes temáticos más marcados, pero siempre preguntándose cuándo la fidelidad a uno mismo es traición o la más alta lealtad. Dice Sebastiaan Faber, “En efecto, el problema fundamental de los personajes de Aub es que no logran encontrar una posición moral que les permita determinar claramente qué es lo que constituye la lealtad y la traición […] Acusar a alguien de traidor sólo es posible si uno se niega a ponerse en su lugar e intentar comprender su motivación”[9]. En el capitán García Cienfuegos podemos tener un buen ejemplo de cómo esa dialéctica entre traición y lealtad puede ir sumando niveles. El capitán tiene que defender a quienes en el fondo desprecia por ser traidores, luego se apiada de ellos y le parecen pobres diablos a merced del destino y detestará la muerte que les ha de caer porque la ley así lo impone, pero al fin, cuando uno escape del pelotón de fusilamiento, será el capitán el que le dispare para intentar matarlo y que la soberanía de la ley no se marchite y no quede el traidor a la causa sin su castigo. ¿O es la traición a la ley misma lo que se quiere punir? ¿Acaba la ley suplantando su misma razón, de modo que hay que hacer que la ley se cumpla aunque la razón falte o aunque sean más penosas las consecuencias de esa rigidez jurídico-moral que las que con la pena legal se querían conseguir?
El drama vital y la personalidad de Max Aub los describe Antonio Muñoz Molina, uno de los mejores estudiosos de la obra y el personaje: “Pero eligió seguir siendo de corazón ciudadano de un país que ya no existía —la España abierta y republicana de su primera juventud—, igual que aceptó seguir siendo novelista sin lectores, dramaturgo sin teatro y sin público, colaborador de revistas que nadie leía, escritor de diarios en los que simultáneamente se revela y se esconde, se confiesa y guarda silencio. Stendhal calculaba con detalle los años que faltaban para que sus novelas encontraran por fin a los lectores que les correspondían. En momentos de rara lucidez, Max Aub escribió sintiendo el vértigo que separaba el acto de la escritura del encuentro con el lector, el pasado de su memoria del presente de amnesia al que regresaba en España, la carnalidad y la resonancia que alcanzarían alguna vez los personajes que se movían y hablaban en sus dramas imposibles”[10].
[1] He utilizado la siguiente edición: MAX AUB, Enero sin nombre. Los relatos completos del Laberinto Mágico, presentación de Francisco Ayala, selección y prólogo de Javier Quiñones, Barcelona, Alba Editorial. El cuento La Ley está en páginas 77 a 87.
* Este trabajo está publicado en: Studi Ispanici, XXXIX, 2014, pp. 117-128.
[2] Sobre la trayectoria política de Max Aub desde 1925, vid. MARIE-CLAUDE CHAPUT, Max Aub: de la II a la III República, “Colloque International <<Max Aub (1903-1972: enracinements et deracinements>>, París, 2003 (http://www.uv.es/entresiglos/max/pdf/chaput.pdf). Sobre la actitud de Aub respecto de la II República sintetiza así esta autora: “Para Max Aub, republicano, socialista, educado primero en el sistema escolar de la República francesa y después, en Valencia, en una de las escasas escuelas laicas que había en la España de la época, la Escuela Moderna dirigida por el que fue secretario de su fundador Francisco Ferrer, la República significaba una concepción moral de la política. Consiguió mantenerla viva a través de la escritura, consciente de que había que transmitir esta experiencia, única posibilidad que le habían dejado las circunstancias para defender la memoria de un momento excepcional aniquilado desde el poder, primero por las armas y después por el olvido” (ibídem, p. 12).
Dos obras básicas sobre la narrativa de Max Aub: MARIA PAZ SANZ ÁLVAREZ, La narrativa breve de Max Aub, Madrid, Fundación Universitaria Española, 2004; IGNACIO SOLDEVILLA DURANTE, La obra narrativa de Max Aub, Madrid, Gredos, 1973.
[3] Cfr. SEBASTIAAN FABER, Max Aub, conciencia del exilio “El Correo de Euclides: anuario científico de la Fundación Max Aub”, nº1, 2006, p. 16, sobre la lealtad de Max Aub a la República durante tres décadas de exilio. “Cabe decir que la lealtad, al mismo tiempo que constituye el imperativo vital del exilio, emerge también como su mayor dilema moral” (ibídem, p. 16).
[4] IGNACIO SOLDEVILLA, Max Aub y la tradición literaria española, “El Correo de Euclides: anuario científico de la Fundación Max Aub”, nº1, 2006, p. 150. MAX AUB, Diarios 1939-1952, ed. De Manuel Aznar Soler, México, Conaculta, 2000, p. 169.
[5] LLUIS LLORÉNS, Un realismo en movimiento. Convergencias estéticas en los inicios de El Laberinto Mágico”, “El Correo de Euclides: anuario científico de la Fundación Max Aub”, nº1, 2006, p. 290.
[6] Dice bien Antonio Muñoz Molina: “Nada crea tantos apátridas como el patriotismo. En 1914, la familia Aub llegó a España huyendo justo de eso, no tanto de la guerra, como de la infame obsesión política y administrativa de imponer sobre la vida personal de cada uno una identidad absoluta y excluyente. Para no ser extranjero en el país en el que se ha vivido con toda normalidad hasta entonces, Francia, el padre de Aub, judío alemán, prefirió serlo en otro donde no hubiera vivido nunca, la España neutral” (ANTONIO MUÑOZ MOLINA, “Una mirada española y judía sobre las ruinas de Europa”, en: DOLORES FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, IGNACIO SOLDEVILLA DURANTE (dir.), Max Aub, veinticinco años después, Madrid, Editorial Complutense, 1999, p. 79).
[7] “Colocada en un contexto más amplio que el español, la figura de Max Aub sigue siendo ambigua y paradójica, y eso pone de manifiesto muchas veces las ambigüedades y paradojas del poder. Las persecuciones más duras no las sufrió por judío, cosa que oficialmente era, sino por comunista, cosa que oficialmente no era. El desarraigo más desolador y la incomunicación más desalentadora no los sintió en el destierro, sino en España al regreso. Es cierto que esa experiencia la comparte con la mayoría de los exiliados que regresan, lo cual indica que es una paradoja muy extendida, pero no por eso menos paradójica” (TOMÁS SEGOVIA, En torno a Max Aub, “Diablotexto: Revista de crítica literaria”, nº 7, 2003-2004, p. 20).
[8] Op. cit., p. 16-17. “Ahora bien, descartadas la obligación legal y la lealtad tribal, el sentido moral de Aub se fundamenta en las dos formas más racionales y conscientes de lealtad: su compromiso político y la fidelidad a los amigos y a sí mismo” (ibidem., p. 17). “De ahí que le molestara tanto que sus amigos comunistas distinguieran entre la fidelidad a los amigos y el compromiso con el Partido, y estuvieran muchas veces dispuestos a sacrificar aquélla por éste. Para Aub, en cambio, el compromiso sin fidelidad no valía la pena, como tampoco la fidelidad sin el compromiso” (ibídem., 17-18).
[9] Op. cit., pp. 14-15.
[10] ANTONIO MUÑOZ MOLINA, Max Aub, “Letras Libres”, nº 20, mayo 2003, http://www.letraslibres.com/revista/entrevista/max-aub.








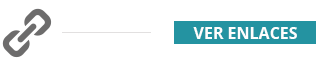
Escribir un comentario