¿QUÉ QUEDA DE LO PÚBLICO?*
Juan Antonio García Amado
1. La gran pregunta: ¿cuándo se echó a perder la izquierda?
Es famosa y muy repetida la pregunta que Mario Vargas Llosa, en el inicio su novela Conversación en la catedral, pone en boca del personaje Zavalita: ¿cuándo se jodió el Perú? Pues aquí, si se me permite, parafraseo y me pregunto cuándo se jodió la izquierda y, con ella, el sentido de lo público.
Para que esta pregunta encaje con la que se contiene en el título de este escrito, habrá que explicar que una de las señas de identidad del pensamiento y la doctrina política que podemos denominar de izquierda o progresista se halla en la confianza en “lo público”, en el Estado y sus medios, como instrumento para la promoción y gestión de reformas sociales que conduzcan a una mejor protección de la libertad y a una mayor garantía del ejercicio de las libertades de modo equitativo, es decir, en condiciones de igualdad de oportunidades. Son muchas las ideas implicadas en esta afirmación y convendrá que las vayamos desglosando, a fin de que se entienda cabalmente tanto aquella pregunta como la tesis que mantendré al responderla.
1.1. ¿Derecha e izquierda? ¿Conservadores y progresistas?
En primer lugar, se impone dar sentido a esa dicotomía entre derecha e izquierda o entre conservadores y progresistas, para que no se piense que simplemente sucumbimos a los esquematismos propios de la propaganda electoral y de unos partidos que ocultan mediante vacíos eslóganes su íntima desideologización y su perfecta equivalencia e intercambiabilidad en la práctica política concreta.
Por supuesto, cualquier clasificación que se haga de doctrinas políticas estará referida a modelos o tipos ideales, sin perjuicio de que en la realidad de cada caso puedan los contornos ser menos nítidos, y al margen de que el panorama práctico no nos ofrezca contraposiciones tan diferenciadas, sino un continuum y una cierta fluctuación. Por hacer una comparación a efectos aclaratorios de esto, es como cuando en nuestra vida ordinaria clasificamos a las personas con las que tratamos en simpáticas o antipáticas. Pondremos a unos o a otros a este a aquel lado y entenderemos que las diferencias son de grado, no terminantes. Pero si alguien no nos entiende bien y nos pide que explicitemos los fundamentos de esa catalogación, seguramente le daremos sentido a base de construir un modelo teórico o ideal de sujeto simpático y de sujeto antipático, caracterizando a cada uno de esos modelos por una serie de notas que se pretenden definitorias. Cuestión distinta es que algunas de esas notas puedan contener márgenes de vaguedad y que, en consecuencia, resulte dudosa su aplicación en un caso y, por tanto, la ubicación de tal o cual individuo en un punto preciso dentro de esa escala que va de la perfecta simpatía a la completa antipatía.
Hecha esa precisión y no perdiéndola de vista en las calificaciones políticas que estamos usando aquí, es preciso que situemos la izquierda -tal como ha venido entendiéndose en los últimos siglos, prácticamente desde que el concepto de izquierda surge en la vida política moderna y contemporánea- por referencia a una doble contraposición: la que se da frente a los conservadores y la que se manifiesta respecto a los enemigos del Estado.
1.1.1. Conservadores y progresistas.
El conservadurismo tiene su esencia obvia en el propósito de conservar, de mantener algo tal como es y como fue hasta ahora. Al conservadurismo político pertenecerán, pues, aquellas doctrinas que arrancan de una valoración positiva de la configuración social, económica, moral y política del presente, razón por la que el objetivo es mantenerla en lo principal y evitar su crisis o transformación. En otras palabras, al conservador le gusta sustancialmente la sociedad tal como es ahora mismo, por lo que no desea que cambie. El conservador tiende a pensar o temer que cualquier cambio sea para peor, salvo, si acaso, el que se dirija a recuperar esencias del pasado, como tradiciones, ritos, ceremonias, etc.
A lo que acabamos de decir debemos añadir una excepción: cuando se encuentra en una sociedad que ha mutado mucho o rápidamente y que ha dejado atrás sus señas de identidad y sus modos tradicionales, el conservador no quiere conservar lo que ahora mismo existe, sino romper con ello para retornar a ese pasado que se habría abandonado. En suma, el conservador es alguien que tiende a valorar el presente por lo que éste se parezca al pasado; cuanta más inmovilidad y permanencia de las estructuras sociales, mejor.
Lo opuesto al conservadurismo es el progresismo. Progresista es el que cree en el progreso; es decir, quien piensa que la sociedad debe cambiar, evolucionar hacia nuevas formas de relación y organización que rompan con las tradicionales y las hoy establecidas, pues tanto las antiguas como las presentes se consideran injustas o claramente mejorables en lo que a su justicia se refiere. Así como el conservador mira al pasado para legitimar el presente, presente que tendrá por tanto mejor cuanto menos rompa con lo de antaño, el progresista se fija en el futuro para justificar el presente, y éste valdrá como paso hacia ese porvenir que se quiere mejor.
Los partidarios del progreso y los partidarios de la inmovilidad o, incluso, y si así se puede decir, del “regreso”, se diferenciarán en su manera de entender la función del Estado. Mientras que los progresistas lo contemplan como un instrumento de transformación social y piensan que la acción política ha de servir para dirigir desde el Estado esos cambios sociales que, rompiendo con las estructuras sociales, económicas, morales y políticas heredadas, avancen hacia modos de vida colectiva más justos que los presentes, los conservadores asignan al Estado el cometido principal de respaldar, sea mediante la educación, sea a través, incluso, de la coacción, el orden tradicional y sus bases morales, jurídicas, económicas y políticas. Al conservador le interesa sobremanera que el Estado contribuya a la “conservación” de asuntos tales como los viejos usos, las costumbres ancestrales, la moral tradicional, la religión de los antepasados, el folklore heredado, los ritos arcaicos, etc., etc., pues en ese conjunto ve el cemento principal que mantiene aglutinada a esa sociedad y que impide su transformación, tan temida.
Una pregunta empieza a inquietarnos, y luego daremos cuenta de ella: ¿por qué en nuestros días se considera progresista la política conservadora de tradiciones, formas de vida, lenguas, usos sociales, folklores, etc.?
1.1.2. Liberalismo económico vs. Estado social.
Si ya empezamos a sospechar, visto lo anterior, que existe una (autodenominada) izquierda que es profundamente conservadora y que le va comiendo el terreno al conservadurismo de toda la vida, ahora vamos a comprobar que también hay una derecha no conservadora. Aquí la contraposición se traza entre partidarios de un Estado mínimo, pasivo, con muy pocas funciones, y los defensores de un Estado activo y que dirija y gestione (o al menos controle la dirección y gestión) de asuntos muy relevantes de la vida social.
Como siempre, en el lenguaje político actual fallan las etiquetas, para empezar. A los que no quieren apenas Estado podemos llamarlos liberales, pero, como liberales los hay de muchos tipos, tal como más adelante comprobaremos, será mejor que los denominemos ultraliberales. Estiman que la única forma de organización social que es respetuosa con las libertades fundamentales de los sujetos, la única que no engendra esclavitudes y opresión, es la que se basa en los mecanismos del mercado, de un mercado no interferido y en el que los resultados del libre intercambio de oferta y demanda no son alterados por ningún tipo de intervención o medida coactiva de los poderes públicos, del Estado. Todo para el mercado, nada para el Estado, ése podría ser el lema que resumiera esta postura. O casi nada para el Estado, pues lo único que a los poderes públicos les ha de competir es el mantenimiento del orden social básico, del que permita el libre desenvolvimiento de los individuos y del sistema económico de mercado. Es decir, el Estado tiene que velar para que nadie mate ni robe ni esclavice a otros. Fuera de eso, la organización social legítima sería aquella en la que nada se impone desde los poderes públicos y todo se fía a la espontaneidad de la oferta, la demanda y los precios no intervenidos. Y, a partir de ahí, al que Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. ¿Que hacen falta carreteras o escuelas? Que las paguen los que las necesitan o desean usarlas. Nada de servicios públicos, nada de recaudar –coactivamente- impuestos para “regalar” cosa alguna a quien no pueda o no desee pagar su precio.
En este capítulo la actitud que –a falta de mejores etiquetas- podemos volver a llamar progresista o de izquierda se caracteriza por entender que, ciertamente, la libertad es supremo bien para cada persona, pero, precisamente por eso, tiene que estar garantizada para cada persona, y por ello ha de ser libertad en igualdad: todos tienen que (poder) ser igualmente libres, y, en consecuencia, no hay más libertad legítima que la libertad en igualdad. No se trata de que haya que convertirnos a todos en iguales, pasarnos por el mismo molde, hacernos idénticos, sino de que cada cual ha de contar con las mismas posibilidades sociales de realizar su vocación o luchar por sus aspiraciones personales, y por eso han de existir, conjuntamente y de la mano, los derechos sociales y los servicios públicos.
No es bastante que a mí el Derecho me reconozca la posibilidad jurídica de comprarme una casa de quinientos metros cuadrados cerca de la playa más hermosa del país o de llegar a presidente del mayor banco o de ganar el mejor premio literario que se otorgue en este Estado. Ese reconocimiento es el mismo para mí y para cualquier otro ciudadano, pues ninguno está excluido de nada de eso por nacer en tal o cual familia, en este o en aquel barrio, o por ser hombre o mujer, o bajo o alto. Pero, además de esa igualación o no discriminación en el Derecho y ante el Derecho, debemos considerar también las posibilidades y probabilidades fácticas, materiales, de cada uno. Admitido que esos y otros golosos puestos o posiciones sociales se alcancen en régimen de libre competición y que conseguirá más altas metas quien tenga mayores capacidades, acumule mejores méritos y haga valer más laboriosidad y constancia, la pregunta es ésta: ¿dependerá solamente de eso, de las capacidades, los méritos personales y los temperamentos, o resultará que la suerte está echada de antemano, que se juega con las cartas marcadas, que falta fair play en la competencia social?
Plateémoslo de otro modo. Ahora mismo, mientras yo escribo estas líneas o usted las lee, están naciendo varios niños en España. Unos vendrán al mundo en familias muy acomodadas, pongamos que en la alta burguesía financiera con residencia en la calle Serrano de Madrid o en una espaciosa casa de La Moraleja; otros, en una familia gitana de un barrio marginal de alguna ciudad de provincias. Y ahora preguntémonos: ¿son las mismas o, al menos, similares las posibilidades y probabilidades de que esos dos niños alcancen metas como las antes reseñadas a título de ejemplos? La respuesta es, obviamente, que no. El destino de cada uno de ellos no dependerá meramente de que sea más listo, más hábil, más voluntarioso y con mejores y más variados talentos o de que esté escasamente dotado de todo ello. Eso es lo que se denomina la lotería natural: los atributos personales con los que cada uno nace, que son los que le caen en suerte, por puro azar o por determinaciones genéticas completamente ajenas a la voluntad. Dependerá grandemente ese destino, además y muy principalmente, de lo que se llama la lotería social: de que venga al mundo acá o allá, en tal o cual familia, en tal o cual marco económico, en tal o cual ambiente. Eso tampoco se elige. Y la pregunta es: por qué, si mis capacidades y virtudes son mayores que los del hijo de papá económicamente pudiente y si puedo acumular más amplios méritos con mi esfuerzo, ha de ser mi destino peor, por qué he de tener menos posibilidades, por qué no han de ser iguales mis oportunidades a la hora de hacer mi vocación y de labrar mi vida en libertad. Por qué, si él y yo aspiramos por igual a ser catedráticos de universidad o ministros o banqueros, él lo tiene más fácil que yo aunque sea más torpe y bastante más zángano.
El ultraliberal contestaría que qué le vamos a hacer, que cada cual goza la suerte que le toca y que intentar corregir, desde el Estado y con medios coactivos -como los impuestos-, lo que de lamentable podamos ver en esa distribución de las suertes, en los resultados de la lotería natural y la lotería social, acaba resultando fuente de mayor injusticia y de desastres peores. ¿Por qué? Porque cuando el Estado se mete a reordenar la sociedad a su gusto o según lo que le parezca más equitativo al gobernante de turno, suceden siempre dos cosas negativas. Una, que se hace añicos la libertad individual, la única que existe y merece reconocimiento, ya que ese Estado que redistribuye y reordena no dejará que cada uno haga lo que desee con su vida y con su propiedad; es decir, la alternativa a aquellas loterías es el Estado autoritario, y no caben arreglos intermedios. O son libres y se autogobiernan los particulares, o se mete el Estado a gobernarlos y entonces la libertad se la apropia el Estado y los ciudadanos dejan de ser tales y pasan a súbditos, poco menos que a esclavos. Para esos ultraliberales, entre el Estado mínimo que ellos quieren y el Estado totalitario no hay espacio para términos medios.
Y la otra mala consecuencia sería el empobrecimiento general. El Estado gestor y redistributivo devora recursos, sale muy caro, acaba “comiéndose” él -su burocracia- lo que recauda con el pretexto de brindar servicios y garantizar derechos y justicias. En el puro mercado no alterado por el Estado habrá desigualdades grandes entre los que tengan más y los que posean menos, pero la dinámica económica y productiva será tan potente que hasta los que lleven peor suerte acabarán viviendo mejor que si es el Estado el que se dedica a protegerlos.
Por su parte, el que llamamos progresista o de izquierda alegará que nadie tiene por qué disfrutar en plenitud y sin restricción lo que no merece, y no merecida es, por ejemplo, la fortuna que alguien recibe en herencia o la cuna privilegiada en que nació. Porque, por las mismas, tampoco el que sacó bolas negras en la lotería natural y en la lotería social ha hecho nada que le lleve a merecer tanta desgracia. Bien está que la libertad básica de cada uno se respete y que a nadie se fuerce a vivir como no pretende o a hacer lo que no le agrada, pero también se debe mirar el otro lado de la moneda: es igualmente lamentable e injusto que quien tiene capacidad personal para alcanzar determinadas cimas no pueda llegar a ellas por razón de los obstáculos sociales con que se encuentra sin culpa ninguna, simplemente por no haber nacido en otra casa u otro barrio.
Así que para la izquierda la consigna se llama igualdad de oportunidades. No que todos vivamos igual y tengamos lo mismo, se admite que haya distintas posiciones sociales, responsabilidades diversas y niveles económicos distintos; que, sin ir más lejos, puedan unos ciudadanos ganar más que otros y disfrutar mayor bienestar. Pero se trata de que las oportunidades de lograr las posiciones mejores o más ambicionadas sean para todos las mismas. A eso se llama igualdad de oportunidades.
Con una comparación se verá todavía más claro. Imaginemos una competición atlética, mismamente una carrera de mil metros lisos. Admitimos que el ganador se hará con un buen premio, que el segundo llevará el siguiente premio en valor y que para el tercero será la tercera recompensa. Admitimos también que hay competición y no, por ejemplo, sorteo del resultado –de los premios- o prohibición de los torneos atléticos. Pero, además y si queremos que el resultado sea justo, debe estar garantizado el juego limpio, a fin de que gane el más rápido y no el ventajista o el amigo de los árbitros. Si la carrera es de mil metros, la línea de salida ha de ser para todos la misma y estar precisamente a esa distancia para cada cual, a mil metros de la meta. Si, por contra, el competidor A sale a diez metros de la meta, el B a los mil preceptivos y el C a diez mil, ¿quién será con toda probabilidad el vencedor? Sin duda, A. ¿Por ser el más veloz, el que mejor entrenó, el más competente corredor? No, por la ventaja de la que disfrutó frente a los otros participantes. Entonces, si antes de dar la señal de salida A, B y C están situados de esa manera, a esas distancias de la línea de meta, ¿qué debemos hacer para que la carrera sea en verdad una contienda atlética como se pretende? Pues mover a A hacia atrás –o descalificarlo si se resiste-, exactamente novecientos noventa metros, y mover a C hacia adelante, concretamente nueve mil metros. Y entonces sí, que gane el mejor y que cada uno se lleve el premio que mereció; porque sólo entonces el premio de cada quien será el merecido.
Apenas hará falta traducir la comparación. Para que en la competición social las oportunidades sean iguales, habrá que quitar a los que tengan más para dar a los que tengan menos. Pero no es quitar por quitar ni dar por el mero gusto de regalar, no. Lo hace el Estado y con el fin de otorgar sentido pleno a la libertades con cuya garantía se legitima. Lo hace el Estado y debe hacerlo allí donde las libertades individuales no han de ser puro escarnio para algunos y donde, además, las Constituciones consagran los llamados derechos sociales, que son derechos basados en la equiparación material mínima para el disfrute igual de la libertad, y derechos que no pueden cumplirse sin la presencia y la acción de un Estado que mediante servicios públicos brinda a cada ciudadano la satisfacción de sus necesidades más básicas: educación, sanidad, vivienda, alimento, abrigo… Porque sin un mínimo de todo eso, nadie es libre, por mucho que el Código Civil explique que cada uno pueda hacer cualquier cosa que no perjudique a otro ni ofenda el orden público.
En resumen, que hay una derecha antiestatista que sólo confía en el mercado, y existe una izquierda que ve en el Estado el único o el principal recurso para una distribución de la riqueza a través de la prestación de derechos sociales que, a su vez, procuran la igualdad de oportunidades entre los ciudadanos. En esta izquierda, por consiguiente, hay mucho más espacio para lo público del que quiere aquella derecha.
Pero si de las doctrinas y los modelos pasamos a la cruda realidad, corremos peligro de recaer en la perplejidad y hasta en la melancolía. Pues no podremos reconocer como izquierda, sino como impostura política de la peor calaña, a un partido que, por mucho que se diga izquierdista, logra en sus años de gobierno que la distancia entre pobres y ricos crezca en lugar de menguar, como ha ocurrido en España en los tiempos del zapaterismo; a un partido que, por mucho que se diga izquierdista, consigue que servicios públicos tan fundamentales como el de la educación pierdan calidad y eficacia, en lugar de mejorar. Alguien nos está dando gato por liebre y por eso es necesario que tengamos claridad sobre las ideas, para poder, luego, juzgar con propiedad sobre el sentido y la justificación de las políticas concretas.
2. Recapitulación sobre el sentido posible del Estado y de lo público.
Sabemos ya que a algunos no les gustan nada los Estados y creen que difícilmente puede verse como legítima una autoridad estatal que está por definición abocada a limitar nuestras libertades primeras, las de vivir como queramos y hacer lo que nos dé la gana. Son los ultraliberales, que, sin embargo, se inclinan ante el mercado y la suerte que en él se reparte, aceptando como destino ineluctable tanto lo que dicte el azar, ese azar que nos lleva a nacer acá o allá y con unos u otros atributos, como lo que determine el juego aleatorio de la oferta y la demanda en un sistema económico en el que todos tratamos de maximizar nuestra ventaja imponiéndonos a los competidores. Para los ultraliberales no queda sitio en un Estado legítimo para derechos sociales ni para servicios públicos ni para políticas públicas, con la única salvedad de la seguridad, del orden mínimo que sea salvaguarda de nuestra vida, nuestras libertades, entendidas como ausencia de interferencias ajenas, y nuestra propiedad. Esos ultraliberales tienen enfrente, en la izquierda, toda una tradición política de empeño en la igualdad de oportunidades y de justificación del Estado por su función de garante de los derechos sociales que a ella conducen.
También hemos visto que esos ultraliberales sólo en cierto sentido son conservadores, pues en su afán por eliminar trabas a la libertad de mercado y en el mercado y en su empeño por ver en todo sujeto un homo oeconomicus igual ante la ley, han combatido y combaten todo límite y todo vínculo social basado en tradiciones, en sistemas morales densos y comunitarios o en la sobrevaloración de lo colectivo frente a lo individual. En ese sentido, el liberalismo todo, y también el liberalismo económico, ha cumplido históricamente un papel liberador, una función esencial a la hora de romper con la desigualdad ante la ley y con los lazos comunitarios que en el Antiguo Régimen ataban a los individuos a su tierra y a su oficio, a la religión o a la moral antiguas y a la autoridad establecida. Sólo que hoy, cuando las bases jurídicas y éticas del mercado parecen plenamente aseguradas, ese ultraliberalismo economicista opera como freno de las reformas sociales y como impedimento para políticas redistributivas que, desde el Estado y lo público, intenten que cada ser humano tenga en la vida unas oportunidades similares a las de cualquier otro. Es decir, mientras el liberalismo ha servido y sirve para velar porque cada ciudadano pueda ser jugador en el mercado, sin que ninguno quede de antemano excluido, formalmente discriminado, a la izquierda le ha tocado pelear para que en ese juego haya fair play, condiciones iguales que hagan que los resultados finales tengan más que ver con el merecimiento de cada uno que con la suerte o el azar, con la lotería natural o -sobre todo- social.
Si el Estado se justifica por este compromiso con la igualdad de oportunidades y los derechos sociales, si el Estado, además de poner orden frente a la violencia, ha de establecer condiciones para una mínima justicia de las relaciones sociales, va de suyo que ha de ser titular de ciertas potestades, prestador de determinados servicios y gestor de sus propios bienes, esos que en ejercicio de potestades como las fiscales se procura para poder atender dichos servicios públicos. Ése es el lugar de lo público, el espacio que al Estado le corresponde en el marco de la interacción social. El Estado, entonces, no está ahí para que seamos buenos, para que vivamos de una manera u otra, para decirnos lo que hemos de pensar, lo que podemos decir o lo que tengamos que creer, sino para permitirnos realizar nuestros planes de vida sin discriminación y participar en la competición social bajo pautas equitativas y de juego limpio.
Así son las cosas según la historia y sobre el papel, en los libros, pero… Pero cómo se explica, entonces, que a día de hoy se consideren progresistas y se propugnen desde la autodenominada izquierda políticas de retirada del Estado de servicios esenciales, políticas de penetración de la lógica económica y del criterio del puro beneficio monetario en ámbitos en los que la guía ha de ser la búsqueda de utilidades de otro tipo para los ciudadanos. Pensemos en el empeño, tan repetido, en poner a las universidades a merced de las necesidades de la empresa, en buscar que sean las empresas privadas las que se vayan haciendo cargo de la financiación de los estudios universitarios y de las investigaciones que a ellas les interesen; en el acoso a y abandono de las disciplinas que de modo inmediato, directo y rápido no sirvan para producir beneficio empresarial o rendimiento económico bruto. O pensemos en cómo el servicio publico de Justicia se ve acorralado por la propaganda “progresista” en favor de sistemas alternativos de solución de conflictos (mediación, conciliación, arbitraje), con los que hacen su agosto empresas nuevas y gabinetes bien relacionados; o recapacitemos sobre el auge que en el sistema de justicia penal va tomando la negociación de la pena entre la víctima y el acusado, con las instituciones del Estado como testigos o fedatarias. Todo eso supone la reintroducción en el servicio de la Justicia de la dispar correlación de fuerzas y las asimetrías de poder e influencia que en la sociedad se dan y que habría que ir corrigiendo en lugar de santificar de tal manera. Y qué decir de la delegación que de parte de su función asistencial y prestacional para los más desfavorecidos de dentro o de fuera de sus fronteras hace el Estado en favor de las ONGs, que -al margen de la meritoria labor de algunas- se gestionan con la oscuridad de las empresas o asociaciones privadas, pero que dejan de ser “no gubernamentales” a la hora de reclamar que sus ingresos provengan del erario público. ¿Es en verdad social y servidor de políticas de progreso un Estado que retorna a los esquemas de la caridad privada y que, todo lo más, da él mismo limosnas en lugar de asegurar servicios e igualar oportunidades?
También sabemos que hay una parte de la derecha, la conservadora, la tradicionalista, que no es enemiga del Estado, sino que lo quiere bien fuerte y activo, mas no para que emprenda políticas sociales que enmienden las injusticias heredadas y equiparen las oportunidades vitales de los ciudadanos, sino para que respalde y perpetúe el statu quo; para que proteja los valores comunitarios frente al riesgo de su disolución o su mutación donde impere la libertad individual; para que eduque a los sujetos en el amor a la cultura común y en la adoración a las señas de identidad colectiva; para que use el poder coactivo para proteger y hasta imponer una lengua, una fe, unos hábitos, cualquier cosa que valga para que el Estado siga siendo Estado-nación y no Estado de los ciudadanos-individuos libres e iguales en derechos; para que desde el Estado se amparen los esquemas habituales de dominación política, ésos que han de hacer que sigan gobernando los de siempre, los puros, los de aquí, los de las familias como es debido, los que llevan los genes de la raza elegida, los que conocen la tierra porque ha sido suya siempre y la economía local porque siempre la han explotado sus familias. Ese conservadurismo que ansía que a la Historia se le rinda culto para que el poder se herede como parte de ese patrimonio históricamente legitimado; que desea que la moral de la colectividad no cambie para que, desde ella, se siga venerando y obedeciendo al cura, al alcalde y al patrón; ese conservadurismo que sabe que si a cada ciudadano se le da la ocasión de irse, sea materialmente, cruzando fronteras, sea intelectualmente, ampliando horizontes mediante una educación integral y una cultura libre, se irán muchos, la mayoría; ese conservadurismo tiene sus mejores servidores hoy, aquí y ahora, en… los que se dicen progresistas, los que se pretenden de izquierda y pugnan por la insolidaridad entre las partes del país, los que se fingen de izquierda y sacrifican las elecciones individuales en el altar de las identidades colectivas.
Ahí vemos a nuestra izquierda desnortada, haciendo el juego al ultraliberalismo económico a base de someter los servicios públicos principales a la lógica empresarial y del beneficio privado, y sirviendo al conservadurismo más rancio mediante la traición a la libertad individual y el echarse en brazos de un comunitarismo tradicionalista y nostálgico de los vínculos sociales premodernos. Ahí contemplamos, perplejos, a nuestra izquierda soltando la bandera de la igualdad de oportunidades y queriendo que el Estado piense como una empresa más y se codee con las empresas de toda la vida. Ahí la tenemos, poniendo separaciones entre los ciudadanos a base de fomentar cualesquiera identidades grupales parciales, en vez de hacer del conjunto una sociedad de individuos libres que entre sí compiten pero con lealtad a las reglas del juego común y con conciencia de que el interés general es lo que de común tienen los intereses de cada uno cuando los intereses de cada uno no los manipula alguna secta.
En esa situación está “lo público” en este instante. El Estado se adelgaza para que el beneficio privado tenga más donde expandirse, en la convicción de que, como motor del progreso, mejor será confiar en el egoísmo que en la solidaridad. Pero, al tiempo, el Estado no deja ni de recaudar ni de engordar las plantillas de sus supuestos servidores, pues, por un lado, nuevas tareas comunitarias, nuevos servicios a identidades, culturas y tradiciones ocupan el lugar que debería ser de las políticas de igualdad de oportunidades, y, por otro lado, el Estado se ha vuelto, descaradamente, el abrevadero de una clase política profesionalizada y que ya no compite en el campo de las ideas y los programas, sino que pugna nada más, y se apuñala y miente y manipula, por el comedero, por el privilegio, por lo que el poder público tiene de espacio privilegiado para vender favores y comprarlos, para corromper y corromperse, para ganar ventaja para sí y para los de uno, para elevarse sobre el común de los mortales y dominarlos para siempre. Por eso la vida política actual, también la que hacen los partidos que se dicen de izquierda o progresistas, es profundamente reaccionaria, clasista de nuevo modo, mentirosa, indecente. Por eso, desde la lealtad a la democracia y desde los valores que históricamente han dado su sentido a la izquierda, es necesario ahora, más que nunca, recuperar la política para la ciudadanía. Hay que hacer política, tenemos que hacer política, debemos saltar a la arena política y, desde ahí, se impone cambiar las reglas del juego para que vuelvan a ser las de un juego democrático genuino, leal y honesto.
3. Bien, pero insistamos: cuándo y cómo se echó a perder así la izquierda.
Viene de lejos. Con el inevitable esquematismo y bajo advertencia de que se trata aquí de componer hipótesis teóricas que necesitarían extensa contrastación y amplio debate, diremos que hay dos momentos críticos: 1917 y 1989. Obvio resulta que con tales fechas ponemos símbolos temporales más que señalar momentos exactos. Lo que se quiere decir es que una primera catástrofe ocurrió cuando, en su lucha contra el capitalismo, el leninismo quiso suprimir el mercado y reemplazarlo por una economía centralizada y colectivista. Se quiso construir igualdad sin libertad y, paradójicamente, hubo que armar nuevos lazos sociales y nuevos fundamentos de legitimidad estatal a base de inventar un sujeto colectivo, el proletariado, que fuera titular de la política, el interés y los derechos, pero bajo la batuta del Partido y en una dictadura que el Partido ejercía en su nombre, en nombre y por el bien del pueblo trabajador.
El segundo momento crítico para la izquierda está representado por la caída del Muro de Berlín y la hecatombe de los regímenes comunistas de la Europa Oriental. Una parte del pensamiento político de la izquierda había quedado para siempre enredado en aquel colectivismo leninista, marcado por esa mitología del proletariado como clase universal y como organismo suprapersonal erigido en verdadero sujeto de la Historia. Resultó que el proletariado o se había difuminado como clase social en el Occidente capitalista, y no digamos en términos de “conciencia de clase” o, en la Europa del llamado comunismo real, el proletariado no quería más que librarse de la “nomemklatura” gobernante, nueva casta explotadora y fieramente opresiva, y pasar al capitalismo. Desigualdades ya tenían, y hambre; así que, al menos, que se pudiera disfrutar de un poco de libertad y probar suerte.
¿Era el momento, en 1989, para que el pensamiento político de izquierda se olvidara de mitos colectivistas, de fantasmagorías comunitarias, y volviera a colocar al individuo concreto, al de carne y hueso, al ciudadano particular y de a pie, en el centro de sus programas políticos? Sí, era el momento, pero muchos lo desaprovecharon. Nuevos mitos comunitarios vinieron a sustituir a los mitos caídos y nuevas políticas identitarias, tan falaces, tan “ideológicas” (en el sentido marxista de la ideología como falsa conciencia, como conciencia manipulada) como aquella “política de clase” ocuparon el sitio de las anteriores. La izquierda no quiso retomar el pensamiento político en términos de pensamiento del interés individual y de la agregación de intereses individuales como interés general, sino que siguió jugando a la política de grupos, a buscar grupos y colectividades como titulares de los supremos derechos y de los mejores intereses. Y, ante todo, reapareció la nación, reapareció la comunidad cultural, reapareció la idea de pueblo nacional como suprapersona que ha de ser liberada. La autodeterminación de los pueblos se puso por delante de la autodeterminación de las personas. Muchos dejaron de ser comunistas para ser decididamente reaccionarios, pero siempre con un rictus totalitario. Conservar esencias nacionales y culturales se vio como más necesario y meritorio, en cuanto empresa política, que asegurar la solidaridad entre todos los ciudadanos de cualquier Estado o del mundo entero. La izquierda descubre el valor de las tradiciones, las mismas que siempre había defendido el conservadurismo como su principal signo de identidad política; la izquierda descubre lo que desde los tiempos de la Revolución Francesa había mantenido el pensamiento político más retrógrado y nostálgico de los regímenes antiguos: que la vida de un ciudadano no tiene sentido pleno si no es atada a esquemas culturales comunitarios, a una cultura compacta y omniabarcadora, a patrones morales, sociales e históricos que asignen a cada sujeto su identidad específica, que no será específica suya, sino compartida con todos los de su pueblo o su nación. Tomados de uno en uno, los individuos humanos no somos nada, el valor nos lo da, todo, nuestro patrimonio cultural, el que heredamos, el que mamamos, aquel del que se nos imbuye en nuestra particular colectividad desde que nacemos, el que nos hace españoles o catalanes o gallegos o castellanos antes que ciudadanos del mundo y el que nos autoriza y hasta nos impele a ser más leales a nuestra comunidad que a la humanidad toda y a reservar nuestra solidaridad para los de nuestro pueblo antes que para “los otros”, los ajenos, los distintos, los desconocidos.
Sí, en eso vino a dar la izquierda, en el nacionalismo, en tradicionalismo, en la insolidaridad, en las políticas antisociales, en la instrumentalización del Estado para beneficio de las comunidades, beneficio que nunca es propiamente para las comunidades, sino para los que en ellas mandan y dominan con el apoyo y la legitimación de las tradiciones, los mitos y la manipulación de las conciencias. En eso vino a parar la izquierda, y la que tenemos en España es síntesis perfecta de todos los descarríos. Ahí los vemos, diciéndose progresistas y felices de codearse con banqueros y familias de las de “toda la vida”, jugando a las aristocracias, haciéndose sitio al lado de la “nobleza” de sangre o económica, dando aliento a los viejos poderes, alimentando los mitos populares que más obnubilan al pueblo. Pura suplantación, impostura manifiesta. Ya no va quedando izquierda ni afán de reformas ni propósito de progreso, sólo grupúsculos conservadores que en nada más se diferencian que en las siglas y en unas pocas poses. Que alguien nos diga, si no es así, qué tienen de distinto, en la teoría o en la práctica, en el decir o en el hacer, el PP y el PSOE, si hablamos de España.
3.1. Una línea histórica que se quiebra.
Echemos un rapidísimo vistazo a la historia del Estado moderno y a las fuentes de su legitimidad, a la sucesión doctrinal que le va dando su sentido y justificando su existencia y su papel como actor social.
Para entender la configuración del Estado moderno debemos tomar en cuenta la convulsión provocada por la Reforma protestante. A lo largo de la Edad Media, la férrea homogeneidad religiosa permitía entender que el gobierno servía al tiempo a fines mundanos y trascendentes, con prevalencia de estos últimos. El valor primero que debía inspirar la acción política era la verdad, y el fundamento último de toda verdad era religioso. Por eso, porque el gobierno se subordinaba a la verdad, no cabía la libertad, pues sería libertad para el yerro. Si el gobierno debía coadyuvar para conducir a los súbditos a la salvación del alma, la primera libertad vetada debía ser la libertad religiosa.
La Reforma de Lutero trajo las guerras de religión que asolaron Europa con la máxima crueldad. Era una guerra sin concesiones y de exterminio, pues el enemigo lo era antes que nada en la fe y a cada bando lo inspiraba, en su celo homicida, el Dios que tenía por verdadero y sediento de venganza del infiel. Por eso, porque Europa se desangraba en guerras para las que no se avizoraba más final que el que siguiera al extermino de un bando por el otro, algunos grandes pensadores políticos empezaron a proclamar que alguien debía interponerse entre los contendientes para obligarlos a dejar de matarse. Fue la tarea que autores como Bodino y Hobbes encomendaron al Estado, entendido como Estado soberano e identificado inicialmente con la propia figura del monarca. Así, en sus inicios el Estado moderno se conforma como Estado absoluto, como Estado en el que el rey puede decir “El Estado soy yo” porque su persona y la persona jurídica del Estado aún no se han diferenciado, igual que el patrimonio del Estado y el patrimonio del monarca se confunden todavía.
Ese Estado absoluto, que es soberano y, como tal, expresión de una voluntad suprema no sometida a límite, monopoliza el uso de la fuerza y sienta normas de Derecho que con su fuerza respalda. Y todo ese inmenso poder monopolístico se legitima por su función, por un rendimiento para los súbditos: la seguridad. Si la fuerza del Estado vale para imponer la paz social, el Estado es legítimo y goza de fundamento la obligación general de obediencia; si no, si no se aseguran vidas y haciendas, cada individuo recupera la soberanía de sí mismo y a cada uno compete defenderse por sí de sus semejantes.
Pero el enorme poder que el monopolio estatal de la fuerza concede a los gobernantes acaba siendo un peligro para los súbditos mismos. Hemos puesto todas las armas en manos del Estado para que nuestro vecino no nos mate ni nos robe ni nos esclavice, pero ahora es ese Leviatán el que nos amenaza. Así que vendrán otros autores, como Locke y Kant, a añadir exigencias nuevas para la legitimidad del poder estatal. Para que un Estado se legitime tendrá que ser capaz de mantener la paz, sin duda, pero habrá de hacerlo de conformidad con las leyes, y con sus regidores a ellas sometidos. Ya no es absoluto el Estado, porque quienes tienen su gobierno no pueden disponer lo que quieran ni hacer lo que se les antoje con tal de que por la fuerza puedan imponerse. Esa fuerza tiene que ser fuerza legal y en su trato con los ciudadanos -que ya no súbditos- no podrá rebasarse un límite decisivo: no podrá anularse la libertad de los individuos, la libertad idéntica de todos y cada uno de los individuos. Kant sintetiza para la posteridad la nueva condición del Estado legítimo: será aquel en el que la libertad de cada uno sea la máxima que permita la conciliación de esa libertad suya con la de todos los demás. Todos libres del mismo modo y en la misma medida. Libertad igual para todos bajo idénticas leyes. Ha surgido el Estado liberal de Derecho.
El paso siguiente vendrá de la mano de Marx y el pensamiento socialista. Que a todos se nos reconozca igual de libres y que la libertad de cada uno sea límite frente al abuso del poder es logro compatible con que unos exploten a otros, es algo que no impide que unos tengan mucho y materialmente puedan hacer mucho, y que otros nada tengan y no les quede más que venderse por un mendrugo. Fue el socialismo el que puso las bases para que el Estado se le encargara una nueva misión que condicionaba su legitimidad, la de velar porque nadie abuse de nadie ni lo explote y la de hacer que las necesidades básicas de cada ciudadano estén satisfechas al menos en el grado mínimo necesario para que llamarlo libre no sea hacerle mofa. Ha aparecido, pues, la justificación para la acción estatal en pro de los derechos sociales, ha surgido el fundamento para el Estado social de Derecho.
El gran desafío del Estado moderno ha sido el de conciliar esos tres fundamentos de legitimidad (paz/seguridad, libertad, igualdad de oportunidades) que se han ido superponiendo en esa evolución histórica, el de conseguir tanto que la absolutización del valor anterior no impida el cumplimiento del siguiente, como que la realización del siguiente no se haga a costa del anterior. En concreto y paso a paso: que la absolutización de la seguridad como tarea del Estado no anule la libertad, pero también que el cuidado estatal de la libertad no desemboque en anarquía y guerra civil; que la exaltación de la libertad ciudadana como fuente de la legitimidad del Estado no lleve a una sociedad sin igualdad de oportunidades y donde algunos tienen todo mientras otros malviven o mueren de hambre, pero también que la equiparación material no se cumpla al precio de suprimir la libertad.
De todas las desviaciones posibles de esa síntesis difícil entre valores en permanente tensión (seguridad, libertad, igualdad) enseña buenos ejemplos la historia contemporánea. Pero una dañó muy particularmente a la izquierda: la desviación colectivista que supuso el leninismo-estalinismo, liberticida, totalitario, asesino. Si en toda la secuencia que sucintamente hemos expuesto se aprecia que la razón de ser del Estado es el cuidado del individuo y de sus derechos, con el leninismo se cambia el enfoque y ya no va a ser el sujeto de carne y hueso el centro de atención del Estado y el gobierno, sino que el Estado se justificará por atención a un ser colectivo, al proletariado como clase universal. La revolución, entonces, ya puede hacerse contra los hombres.
3.2. Una línea doctrinal que nos desconcierta.
Ahora fijémonos en los debates de las últimas décadas en el campo de la Filosofía Política. Coloquemos las doctrinas principales en una línea imaginaria, tal que así:
INDIVIDUO GRUPO
Anarquismo liberalismo republicanismo organicismo/tot.
(1)—————-(2)————–(3)—————(4)————-(5)————–(6)————-(7)
libertarismo Habermas/Rawls comunitarismo
Leído de izquierda a derecha y de los números más bajos a los más altos, este esquema nos da cuenta de corrientes doctrinales que van de un mayor individualismo y una menor justificación del Estado, a la demanda de mayor presencia estatal para el cumplimiento de objetivos que alcanzan más allá de la mera libertad individual. Expliquémoslo muy sucintamente.
El anarquismo plenamente individualista, tal como habría estado representado, por ejemplo, por Max Stirner, exalta la libertad de los individuos y no ve que con ella pueda ser compatible ningún Estado, ninguna autoridad común, colectiva, pública.
El llamado libertarismo, el que hace unas pocas décadas encarnó, por ejemplo, Robert Nozick, hace de la libertad individual un axioma incontestable, una especie de derecho natural, y no ve más Estado legítimo que el que cualquier ciudadano pudiera consentir (y voluntariamente quisiera pagar) nada más que para asegurarse que nadie lo va a matar ni esclavizar ni robar. Pero, para ese libertarismo o ultraliberalismo, no resulta aceptable ningún Estado que quiera servir a pautas de justicia o que quite a cualquier ciudadano nada que éste no quiera dar. No se admite, pues, ni Estado social ni intervencionismo estatal de cualquier especie ni interferencia ninguna del Estado en el mercado.
Existe también en el debate filosófico-político contemporáneo lo que podríamos llamar un liberalismo de rostro más humano, como el que defendió Isaiah Berlin. Para estos liberales, la libertad es lo primero, y sin respeto a la libertad individual ningún Estado podrá legitimarse, pero la libertad también se relaciona con las posibilidades de hacer más cosas o menos, con las oportunidades vitales. Por eso no hay libertad verdadera para quien no pueda satisfacer unas necesidades mínimas, y de ahí que se justifique que el Estado pueda sacrificar alguna porción de libertad de algunos para colocar a todos en situación de competir bajo una libertad que sea real y no meramente nominal. No es que tenga que gestionarse desde el poder estatal una idea de justicia o de procurarse un modelo de sociedad justa, sino que lo que la sociedad haya de ser tiene el Estado que dejarlo a resultas de la interacción libre de los ciudadanos; sólo que esa interacción debe ser así, precisamente, entre ciudadanos libres, y quien no tiene ni para comer o no puede salir del analfabetismo no es propiamente libre. Hasta ahí, hasta la procura de esas mínimas condiciones de la libertad, llega, para estos liberales, la justificación del Estado y de las políticas públicas.
Tratadistas de la importancia contemporánea de Rawls o Habermas se ubican en lo que podríamos calificar como planteamiento liberal-socialdemócrata, pues insisten en que libertad e igualdad (como igualdad de oportunidades sentada desde la garantía de los derechos sociales) se requieren mutuamente y tienen idéntica importancia. De nada valen los bienes materiales a quien no es libre para disponer de ellos y de nada sirve que las oportunidades vitales sean iguales cuando la tiranía impone a todos hacer lo mismo; pero, por otra parte, tampoco es útil una libertad que no se refleje en medios para realizarse. Yo sólo soy libre si tengo posibilidad de conseguir con mi esfuerzo los medios para hacer mi vocación, si no estoy excluido de antemano de lo que podría hacerme feliz; pero tampoco me sirven esos medios, aunque alguien –el Estado- me los regalara, si con ellos he de hacer lo que el Estado quiera y no lo que sea mi deseo. Por tanto, los derechos sociales se explican al servicio de la libertad individual, no de fines de ningún ente colectivo o del Estado mismo como organismo, y los derechos de libertad –incluidos los derechos políticos- tienen que ser alimentados y dotados de sentido mediante la disposición de las herramientas para hacer esa libertad algo más que puramente nominal o al alcance nada más que para unos pocos.
Hasta aquí, en esa secuencia (números 1 a 4 del esquema de arriba) que va del individualismo anarquizante hasta la justificación de un Estado bien activo, el centro sigue siendo el ciudadano individual. Lo que se debate es cuánto Estado es conciliable con la libertad de las personas o con qué tipo de Estado puede la vida de los sujetos ser más plena, más auténticamente humana, más acorde con aquella dignidad que Kant pusiera como definitoria del ser humano. Menos Estado, como quieren los más liberales, o más Estado, como propugnan esos que hemos llamado liberal-socialdemócratas, pero siempre para bien del sujeto individual y para que tenga éste una libertad que sea la mayor y la mejor.
Pero a medida que nos desplazamos a los siguientes puntos del esquema, el debate ya no versará sobre la conciliación entre individuo y Estado, sino entre individuo y comunidad. Ahora ya no se trata de ver cuánto Estado puede tolerar la libertad individual sin que la dignidad humana quede irremisiblemente dañada, sino cuánta libertad puede soportar una comunidad cultural sin descomponerse. Porque la libertad individual admisible será sólo aquella que quepa dentro de la comunidad y no resulte una amenaza para la pervivencia de la cultura que la amalgama y para la identidad que la hace única y distinta, que le da, en tanto que comunidad, su personalidad peculiar. Esa es la clave de estas posturas comunitaristas en su conjunto. La moral suprema ya no será, pues, la moral individual, sino la moral colectiva. La obligación primera de cada ciudadano no será la que le dicte su conciencia moral individual, sino que será la obligación política, la obligación hacia la comunidad. El supremo bien y el interés dominante no serán los que cada individuo para sí y por sí determine, sino el bien de la colectividad en tanto que ente suprapersonal, y el interés colectivo en tanto que interés de la comunidad en sí. El conflicto entre derechos individuales y derechos colectivos o grupales se resuelve a favor de estos últimos. Por poner un ejemplo: entre el derecho de cada uno a hablar la lengua que en cada momento desee o a rotular su comercio en el idioma que prefiera y el derecho de la comunidad a que su lengua se mantenga o no sufra el acoso de otras culturas y otros idiomas, se prefiere lo segundo y, por tanto, se considera legítimo y justo que los poderes públicos discriminen al que no hable la lengua comunitaria o sancionen a quien ponga sus carteles en una lengua diferente de la que debe ser común y prioritaria para que la nación sea y siga siendo hasta el fin de los tiempos.
Esa tendencia se manifiesta suavemente en el republicanismo, que resalta sólo que no estará asegurada la libertad de nadie allí donde los ciudadanos no se sientan antes que nada comprometidos con esa comunidad política que asegura la libertad de todos y donde no ejerzan la virtud política y no participen con lealtad en los procesos de decisión colectiva, aun a costa de sacrificar en pro de tal comunidad partes de sus bienes, de su tiempo y de su libertad. En cambio, con el comunitarismo de autores como McIntyre, Sandel o Taylor se subraya que la primera y más alta obligación moral de cada individuo es la de servir a su comunidad cultural y someterse a sus dictados y su bien, pues cuanto es cada uno, en tanto que sujeto moral, lo que piensa y ansía, su concepción del bien y de lo justo, son cosas, todas, que recibe de esa comunidad, que ella ha proyectado en cada uno de esos individuos a través de la socialización, a través de las instituciones de esa comunidad que lo han acogido y orientado: la familia, la escuela, las prácticas comunitarias de todo tipo. Sin la comunidad nada sería sujeto ninguno, sólo algo vacío, como una hoja en blanco, como un recipiente sin contenido. Por eso, igual que nos debemos a la madre que nos alumbró, nos debemos a la comunidad cultural que nos ha conformado y tenemos que protegerla de cuantos rivales y enemigos amenazan su ser y su identidad. Y, al igual que ése de defensa de las señas de identidad comunitaria es el primer deber moral de cada sujeto, ése es también el fin principal del Estado, que vuelve a ser, como antiguamente y más que nunca, Estado-nación, forma política de un pueblo, de una comunidad con identidad propia que a través del Estado se autodetermina para perpetuarse y crecer. Ante la envergadura de ese objetivo colectivo y ante el protagonismo de ese ser suprapersonal, llámese nación, comunidad o pueblo, cómo no han de ceder los derechos individuales y las libertades de los particulares.
No hará falta recordar que la apoteosis de ese colectivismo comunitarista y nacionalista no está por llegar, sino que ya aconteció en el siglo XX en los fascismos y en el nazismo. En una parte del totalitarismo que el siglo XX conoció, por tanto. Porque en la otra parte de ese totalitarismo, la que corresponde al comunismo llamado real, también se negó el valor del individuo por contraste con los intereses del grupo y también se sacrificó la libertad a fin de realizar un bien más alto, la beatitud social, la perfección, el paraíso sobre la tierra. Los unos querían acabar con el individualismo en nombre de la supremacía del pueblo y los otros querían terminar con el capitalismo en nombre de la supremacía de la clase proletaria. Y unos y otros acabaron con la libertad y asesinaron con saña. Para nada. Para demostrar, ojalá que para siempre, que cuando el ser humano deja de ser sujeto y se convierte en objeto, en pura herramienta de cualesquiera quiméricas empresas colectivas, no se implanta ninguna justicia, sino que sólo se retorna al salvajismo y a la violencia sin freno, a la ley del más fuerte, a la iniquidad extrema.
4. La síntesis de los engaños.
¿Se habrá deslegitimado, a los ojos de sus votantes y de los ciudadanos en general esa izquierda que ha roto inconfesamente con su lugar en el abanico de las posturas políticas y con su razón de ser? En parte se ha deslegitimado, pero en parte también ha conseguido disfrazar su traición mediante un desplazamiento de las etiquetas. Quiero decir que la hábil jugada ha consistido en presentar como izquierdistas y liberadores de la opresión ciertos objetivos que siempre lo habían sido de la derecha, en particular de la derecha más ranciamente conservadora. O quizá se pueda dar cuenta de esa mutación con una explicación distinta: las fuerzas que secularmente venían sosteniendo a los conservadores han descubierto que les resulta más rentable colonizar los programas políticos de los partidos que estaban en la izquierda, y ahora ya pueden seguir defendiendo lo de siempre, tanto el orden económico impuesto como las ideologías reaccionarias que lo sustentan y le dan un halo de virtud y de necesidad, pero con la pose y las galas del progresismo. Ahora quien resulta tachado de reaccionario y decadente es el que discute que los dineros públicos vayan a levantar bancos arruinados por la avaricia desmedida de sus gestores, o quien sigue opinando que los nacionalismos y patriotismos son la quintaesencia del pensamiento antiilustrado y la disculpa mejor para la insolidaridad entre los humanos, o los que opinan que no sólo hay cárceles con barrotes de hierro, sino que también existen cárceles culturales y comunitarias y que se construyen cuando las señas de identidad grupal se santifican y a los individuos no se les prestan las herramientas para escapar de esa celda de las religiones heredadas, los usos impuestos, los mitos alienantes o la Historia como predestinación de naciones y tribus.
Por dos vías principales ha conseguido la izquierda rehacer su discurso ideológico y camuflar, al menos en apariencia, su traición a la libertad y a la igualdad de oportunidades. Conforme a la primera, lo que se abandona de cuidado de la libertad individual y de las condiciones de esa libertad, para que cada persona viva como quiera, es sustituido por un parternalismo estatal que trata de llevar a cada ciudadano a la vida buena y virtuosa. Al mismo tiempo que se nos vigila cada vez más, que se nos limitan cada vez más libertades tan cruciales como la de saber, decir o proponer, se finge que se nos cuida porque no se nos deja fumar o tomar ciertos alimentos o emborracharnos o asistir a algunos espectáculos. Si a los ciudadanos se nos viera como adultos, no habría pretexto para que nos tutelaran con tanto celo, y por eso somos tratados como adolescentes medio incautos a los que no se puede dejar a su aire. Se repartirá cada vez más injustamente la riqueza, aumentará la distancia entre pobres y ricos, subirán los índices de pobreza o desamparo, se desviarán ingentes cantidades de fondos públicos para financiar empresas que no buscan más beneficio que el suyo, como es natural, subirá la impunidad de los delincuentes políticos y los de cuello blanco, dejará la educación pública de ser camino hacia la igualdad de oportunidades, habrá enfermos de primera y de segunda según que puedan pagarse o no la sanidad privada, se inventarán nuevos instrumentos financieros y fiscales para que las grandes fortunas no tributen apenas…, pero podemos estar contentos porque el poder nos cuida y ya no nos permite fumar en los restaurantes o contemplar corridas de toros en algunos territorios. Aquel paternalismo que era característica del conservadurismo de base religiosa ha sido heredado por unos partidos pretendidamente de izquierda. Muchísimas gracias por esta nueva forma de liberación y por esta denodada batalla contra la injusticia social.
La otra vía para el disimulo ya se ha mencionado antes y consiste en la reasunción de mitos colectivistas. Una vez decaído el mito del proletariado como clase llamada a dirigir el tránsito hacia el fin de la Historia y hacia la implantación de una justicia universal sin vuelta atrás, la izquierda mira al pasado y se empeña en legitimarse echando mano de mitos nacionales y populares, de tradiciones, de ritos ancestrales, de leyendas sobre tribus y batallas, de memoria de pretéritas opresiones. No mejora la sanidad para los oprimidos del país que sea, no disminuye la cantidad de crímenes en los barrios marginales, no están mejor alimentados ahora los niños que nacen en las villas de miseria, no se cuida mejor el medio ambiente en los campos o las ciudades, no hay más becas para los que no tienen dinero ni más hospitales para los enfermos, pero…, pero vamos a rememorar las injusticias que padeció hace quinientos años nuestro pueblo o vamos a rescatar las narraciones populares o vamos a declarar oficial esta o aquella lengua o vamos a alzar altares para las religiones que se estaban perdiendo. A eso, que –mutatis mutandis- habría hecho las delicias de un Bonald o un De Maistre o un Donoso Cortés o, incluso y sin ánimo de comparar, de más de cuatro hitlerianos o franquistas, a eso se le llama hoy hacer política izquierdista y empeñarse en la liberación de los humildes.
No cabe escarnio más grande, no es imaginable dislate mayor, nadie podrá dar mejor ejemplo de traición a los menesterosos. No ha de extrañar tampoco que la derecha y sus partido tradicionales se suman en el desconcierto y se queden sin referencias y sin discurso. Han soportado un indudable plagio y, además, quienes los reemplazan en esa función de perpetuar estructuras heredadas y de asegurar que nada cambie en la distribución del poder real y la riqueza cierta, tienen a su favor una legitimidad heredada y una presunción de buena intención. De ahí que las más hondas reformas para limitar derechos de los ciudadanos o para recortar conquistas de los trabajadores o para adelgazar el Estado y aminorar derechos sociales los hagan en muchos lugares, como mismamente España, los partidos que se afirman izquierdistas y de progreso, socialistas incluso.
* El presente texto es una reelaboración de la ponencia del mismo título impartida en Gijón (España) el día 19 de septiembre de 2010, en el marco de las Jornadas sobre “Las Administraciones Públicas: viejos problemas y nuevos retos”, organizadas por la Fundación Progreso y Democracia. Este escrito se publicó en la Revista de Derecho Público (Caracas, Venezuela), nº 124, octubre-diciembre de 2010, págs. 17-32.







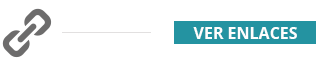
Escribir un comentario